Benjamín se despertó sobresaltado. Aunque tenía todo su cuerpo apoyado sobre el colchón, necesitó tocarlo con las palmas de sus manos para confirmar lo que ya sabía: estaba empapado. Era la tercera vez en el mes y la octava en el año en la que se hacía pis en la cama. Tenía ganas de llorar, no de que le cayeran lágrimas por la cara, sino de expresar de alguna forma que esto que le estaba pasando lo ponía realmente mal.
Siguió acostado unos minutos con los ojos cerrados sobre su charco de pis, que ya había sido absorbido casi por completo por las sábanas y el colchón, hasta que escuchó la alarma del despertador. Se levantó y fue al baño a pegarse una ducha. Cuando terminó se cepilló los dientes, se peinó, fue al cuarto, se puso un calzoncillo negro, medias del mismo color, una camisa blanca, un pantalón beige, un zaco azul, zapatos de cuero marrones y un cinturón que les hacía juego. Recién cuando estuvo impecable sacó las sábanas, las puso en el lavarropas, abrió la ventana para que el dormitorio se oree y salió para su trabajo.
La primera vez que Benjamín se hizo pis en la cama tenía siete años. El psicólogo le dijo a sus viejos que era una etapa común en los chicos de su edad y que a medida que creciera iba a dejar de pasar. No fue así, hasta los 13 años amaneció regularmente mojado. Recién durante su adolescencia esto empezó a mermar. Cuando entró a la universidad mágicamente frenó. Estuvo 5 años sin hacerse pis, creyó que por fin había dejado atrás esa etapa tan humillante hasta que nuevamente volvió a pasar.
Fue en Río de Janeiro, había ido con sus amigos para pasar año nuevo. En su primera noche fueron a una fiesta en Ipanema y Benjamín, que unánimemente era el más lindo de todos, se fue acompañado por una paraguaya que en su país era modelo y presentadora de televisión. Los shots de tequila, las cervezas Skol, los dedos de MD y los innumerables porros que giraron durante toda la noche hicieron que el sexo fuera torpe y poco memorable. Pero eso no fue ni por lejos el motivo por el cuál esa experiencia fue tan vergonzosa. A la mañana siguiente se despertó por los gritos de la paraguaya cuando vio que debajo de ese hombre de metro noventa, físico esculpido, pelo sedoso, nariz griega y ojos casi violetas se asomaba una laguna de pis cuyos canales desembocaban en ella.
Ninguno de sus amigos supo lo que realmente pasó esa noche. Cuándo le preguntaron por qué no le había pedido el celular a semejante bombón, respondió que con la mina no tenía más chances y explicaba, falazmente, que por culpa de toda la ingesta de alcohol fue imposible que su pito se parara y que por eso la mina ni siquiera quiso dormir con él. Prefirió decir eso a la verdad.
Estuvo todo el viaje sin animarse a irse de los boliches con otra mujer. Cuando volvió a Buenos Aires la cosa no cambió. De hecho empeoró. Con más frecuencia Benjamín se despertaba totalmente meado. La única persona que supo parcialmente esto fue su mamá, que lejos de abrazarlo y consolarlo lo retó cómo cuando tenía siete años aduciendo que la culpa era de él sin explicarle por qué.
Con mucho pudor compró pañales para adultos. Fue hasta una pañalera lejos de su barrio y cuando se los dieron los metió en una mochila para que nadie pudiera verlos. El envoltorio mostraba a una pareja de abuelos sonrientes que en nada se parecían a él, a quien seguramente ellos describirían como un joven buenmozo y pintón.
Ninguno de sus amigos entendía por qué semejante adonis siempre se iba solo del boliche. A lo sumo se daba unos besos tímidos con una chica, pero no pasaba de eso, ni siquiera le pedía el teléfono para volver a verla. ¿Sos idiota? le preguntaban siempre con tono burlón y furioso. Con una sonrisa boba que hacía creer que en el fondo se creía su propia imbecilidad, respondía que sí.
Esa tarde, cuando salió del laburo tenía un mensaje de su amigo Tukan diciéndole que el primo de su primo le había pasado el contacto de un transa que vendía un porro espectacular y que además tenía entradas para ir a una fiesta en los Bosques de Palermo que prometía ser memorable. Le pidió si por favor podía ser él quien buscara el porro ya que la casa del transa quedaba a pocas cuadras de su trabajo. Benjamín dijo que sí, pocas cosas le divertían y le generaban tanta adrenalina como ir a comprar droga.
Cuando llegó a la dirección se sorprendió, la fachada de la casa en nada se parecía a la de un típico dealer. La puerta era enorme y de madera y en el centro tenía una bola gigante de bronce. De atrás de un paredón se asomaban las ramas llenas de flores de una Santa Rita. Tocó el timbre y del otro lado una voz de mujer dijo “ahí voy”. Unos minutos más tarde la puerta se abrió dejando ver a una señora petisa con camisón, anteojos culo de botella y el pelo color ceniza. Le hizo acordar a la mujer del paquete de pañales.
“Pasá”, le dijo, “ya estoy con vos”. Benjamín entró a un living con paredes empapeladas, sillones con fundas verdes y muebles de madera caoba donde se apoyaban infinidad de figuritas de porcelana. La señora apareció con una taza de té y una bandeja llena de bolsitas ziploc chiquitas con cogollos de marihuana adentro.
“La gente se droga sin conciencia. Creen que todo da lo mismo, pero no entienden que cada persona es un mundo y que lo que te hace bien a vos puede no hacerle bien a otro. Por eso, no podés elegir vos a la droga, la droga te tiene que elegir a vos. Tomate el té y cuando te sientas relajado, cerrá los ojos, respirá y con los párpados todavía bajos extendé la mano y ella sola va a agarrar la bolsita ideal para vos”, le dijo con tono cálido.
Incrédulo y al mismo tiempo un tanto atemorizado, Benjamín siguió paso a paso las indicaciones. Como si estuviese siendo guiada por un hilo invisible, su mano se movió con lentitud hasta agarrar una bolsita. Abrió los ojos y desde el otro lado del living la viejita con un tono sutil le dijo “lo supe desde el segundo en el que entraste. Hoy tu vida va a cambiar”.
Inexplicablemente, o no, salió del lugar convertido, tenía una seguridad poco común en él. Volvió a su casa, sacó las sábanas del lavarropas, las dejó secando, armó la cama, se cambió y salió para lo de Tukan, donde se iba a encontrar con el resto de sus amigos para ir a la fiesta. A ninguno le contó lo que vivió, prefirió evitar cualquier tipo de burla, solo les dijo que el transa era una vieja.
Cuando llegaron a los Bosques de Palermo, sacó la ziploc, armó un porro y lo giró. Todos quedaron sorprendidos por su sabor a canela, casualmente la especia preferida de Benjamín. Se pusieron a bailar en ronda hasta que el porro empezó a pegar como una extraña combinación de pepa y éxtasis. Inundados por una inusitada energía, cada uno empezó a rebotar por el lugar hasta terminar separados, bailando su propio ritmo.
A Benjamín le agarraron unas terribles ganas de mear. Lo sintió como una señal, creyó que si largaba todo el líquido que tenía adentro seguramente a la noche no iba a mojar el colchón. “Claro”, pensó, “este era el secreto, mear antes de ir a la cama. Gracias viejita por darme esta revelación”, le dijo imaginariamente a la señora transa.
La fila para los baños públicos era kilométrica, así que aprovechando que la fiesta era al aire libre, caminó hasta estar completamente a oscuras y meó galones atrás de un ombú. Cuando terminó escuchó un llanto tímido. Siguió el sonido hasta encontrar a una chica parada atrás de un palo borracho.
“¿Te puedo ayudar en algo?” preguntó él.
“No creo”, le respondió.
Benjamín insistió y ella le contó que un pibe le había hecho un comentario desubicado sobre su cuerpo, pero no le quiso decir qué.
“No podés perderte semejante fiestón por un pelotudo”, le contestó y cuando quiso acercarse hundió su pie en un sorete. “La puta madre” gritó y ella empezó a reírse.
“Por lo menos te saqué una sonrisa. ¿Cómo te llamás?”
“Francisca”.
“Yo soy Benja ¿Vamos a bailar?”
“Dale”.
En el camino a la pista ella le contó que había ido con un grupo de amigas, pero que no sabía dónde estaban. Como él estaba en la misma situación decidieron quedarse juntos. Bailaron varios temas hasta que ella le preguntó “¿Te puedo dar un beso?” y él con la cabeza respondió que sí.
Mientras las bocas se pegaban, el cerebro de Benjamín pensaba en una sola cosa ¿me animó a proponerle ir a casa? Tardó un buen tiempo en tomar coraje y hacer la pregunta. Para su alegría, la respuesta fue “sí”.
Salieron del bosque de la mano, caminaron unas cuadras hasta que vieron un taxi y lo tomaron. Como si fueran adolescentes se besaron todo el camino. Cuando llegaron a la casa el chofer los tuvo que interrumpirlos para que bajaran.
Una vez arriba, Benjamín fue al baño a hacer un último pis. Se miró al espejo y recordó las palabras de la viejita “hoy tu vida va a cambiar”. Cuando salió, Francisca estaba sentada en el sofá del living, él se puso a su lado y como si tuvieran imanes en sus cuerpos se pegaron. La última vez que él había cogido había sido con la paraguaya. Francisca se parecía poco a ella, tanto de físico como de personalidad. Quizás por eso Benjamín sintió una tremenda conexión. El sexo fue espectacular, no parecía la primera vez que se juntaban, la química fue instántanea. Los dos sintieron la confianza para decirle al otro lo que les gustaba y lo que no. Mientras cogían ambos pensaban “esto lo tenemos que repetir”.
Después del tercer polvo cayeron rendidos en el sofá y antes de quedarse fritos pasaron a la cama. Se dieron un beso como si fueran una pareja en su luna de miel y se durmieron agarrados de la mano.
A la mañana siguiente, para sorpresa de Benjamín, el colchón estaba empapado. Esta vez el pis no se había extendido por toda la superficie. Quizás por las distintas idas al baño su vejiga tenía poco líquido y este se había concentrado en su lado de la cama. Maldijo a la vieja y más se maldijo a sí mismo por creer semejante idiotez. No sabía qué hacer. Francisca seguía durmiendo. Era imposible sacar la sábana sin despertarla. Pensó en traer un vaso de agua, derramarlo y decir que se tropezó. Era un buen plan para explicar porque estaba todo mojado, pero no servía para tapar el tremendo olor.
Mientras la cabeza de Benjamín se inundaba de pensamientos que lo confundían cada vez más, Francisca se dio vuelta, abrió los ojos y le sonrío.
“Me hice pis” le dijo él incapaz de devolverle la sonrisa. Ella semidormida se sobresaltó, vio la sábana húmeda y salió de la cama.
“Igual despreocupate, a vos el pis no te llegó”, intentó justificarse él.
Conmovida por los ojos llorosos de ese gigante de metro noventa le dijo “tranqui, le puede pasar a cualquiera”.
“Si querés te bajo a abrir”, le dijo él.
“¿Me estás echando?”
“No, pensé que después de esto ibas a querer irte”.
“Se nota que todavía me conocés poco”, le contestó ella y lo ayudó a sacar las sábanas y ponerlas en el lavarropas.
Todavía desnudos Benjamín le contó que no era la primera vez que le pasaba y qué por supuesto se sentía completamente humillado. A Francisca eso le dio mucha ternura y para hacerlo reír le cantó la canción de Flavia Palmiero que sus hermanos de chiquita le cantaban a ella.
“¿No la conocés? Todavía soy chiquito y me tienen que ayudar, me voy a hacer pipí papá”, tarareó.
Él la escuchó y empezó a reírse. Ella le estampó un beso y ahí en la cocina sus cuerpos volvieron a imantarse. Enredado en los brazos de Francisca, Benjamín se acordó de la viejita y dijo para sus adentros, “perdón por maldecirte. Tenías razón”.

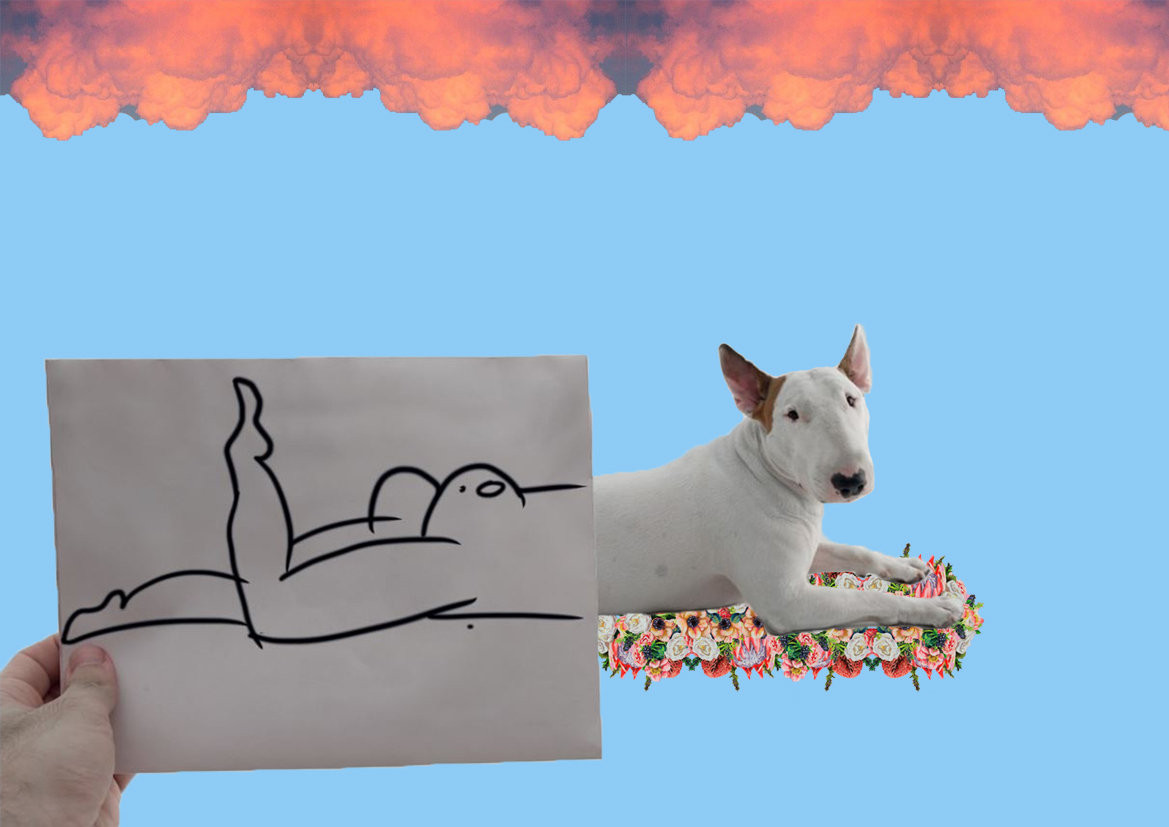
No Comment